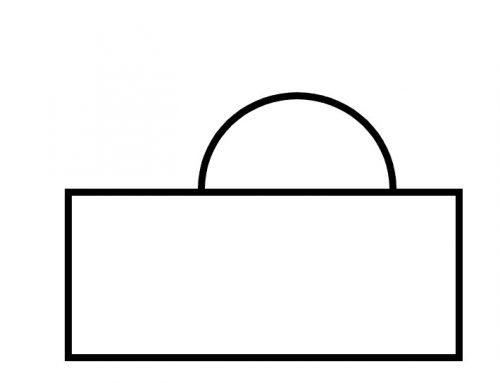Con la posverdad como telón de fondo
Hace unos días, el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, pronunciaba una conferencia magistral intitulada: «Verdad, ficción, posverdad. Política y literatura». Anunciaba que en diciembre el término “posverdad” sería incorporado al Diccionario de la Lengua Española. Unos meses antes, supimos que el Diccionario de Oxford la había elegido palabra del año 2016. Así que, dado que la lengua da cédula de identidad a la posverdad, procede cierta reflexión al respecto.
Más que el término en sí mismo, sorprende la extensión de su uso. Algo extraño para una palabra vecina a la verdad, tan poco atractiva en los cánones socioculturales contemporáneos. Sin embargo, no deja de ser curioso que este término no haya atraído la atención de los filósofos. Porque, ciertamente, no es en el ámbito de la filosofía donde ha surgido y menos aún donde ha triunfado este neologismo, sino en el de los medios de comunicación y, por área de incidencia, en la política.
Pendiente aún de concretar la definición exacta que constará en el Diccionario de la Lengua Española, el sentido consensuado señala que la posverdad remite a “informaciones o aseveraciones que no se basan en hechos objetivos, sino que apelan a las emociones, creencias o deseos del público”. Asimismo, recoge las “circunstancias en las que los hechos objetivos son menos decisivos que las emociones o las opiniones personales a la hora de crear opinión pública”.
Puede consignarse la presencia de la palabra a partir de los noventa del siglo pasado, aunque su eclosión ha tenido lugar en este último tiempo, vinculada a la conmoción producida por dos hechos políticos: el Brexit y la elección de Donald Trump. En estos casos, el sentido de “posverdad” se radicaliza hasta quedar claramente adscrita al ámbito de la falsedad, del bulo, de la mentira. Digamos que no solo indica que las personas sigan sus emociones o creencias a la hora de votar, sino que dan validez —en ocasiones, a sabiendas de que son falsas— a noticias, publicaciones, datos que claramente difieren de la realidad. Y lo hacen porque encajan mejor con aquellas.
En mi opinión, es poco afortunado crear un vocablo que relacione con la verdad —aunque solo sea por asociación fonética—, algo que, de hecho, pertenece claramente al ámbito de la mentira. Un vocablo ocurrente que invita a ser usado parece treta del diablo que, como recuerda Lluís Foix al hilo de la posverdad (“La verdad está en el exilio”), es el padre de la mentira y quiere confundir.
Me alineo con quienes se muestran convencidos que el uso de “posverdad” terminará por quedar atrás. Pero convengo con Manuel Cruz (“Crítica de la razón chunga”) en que, aun siendo así, no puede restarse importancia a lo que hoy se discute. No en vano, coinciden algunos análisis en calificar de “interesante y preocupante” la aparición de dicho concepto. Sin embargo, no es tanta la novedad, como señalan numerosas voces, puesto que el uso de la mentira, la manipulación y la demagogia ha tenido siempre su lugar en el ámbito de la política y de la comunicación social. Quizás lo novedoso sea que ahora son las personas las que han decidido relajarse de la tensión que la vida de la verdad supone y convertirse en agentes difusores de eso que hasta ahora solo algunos políticos y medios manejaban.
Sin embargo, ante los espantos y aspavientos por que la praxis de la posverdad esté llegando a los niveles que se constata, no puedo por menos que echar mano del refranero para decir que qué esperábamos: esos polvos nos trajeron estos lodos.
Llevamos mucho tiempo de ataque y descrédito de la razón y, con ella, de la verdad. Un desviado sentido de la democratización nos ha llevado a obviar que una opinión es un juicio o valor que se forma: se forma en base a experiencias, conocimientos, datos; y se expresa mediante argumentos. Hemos confundido la libertad de expresión con decir lo que nos venga en gana sin ningún tipo de limitación o adecuación, ya sea de contenido o de forma. Hemos llenado las mesas de debate de tertulianos indoctos e insensatos.
Como muy bien describe Antoni Puigverd en “Matriz progre de la posverdad”, hemos dado tanta cancha a las teorías según las que toda verdad es —y solo es— un constructo inducido por la sociedad, que ahora vagamos a la deriva del relativismo. Tal grado de este hemos alcanzado, que ha terminado por desvanecer cualquier posibilidad de afirmación. Hemos jugado con lo políticamente correcto hasta tal punto que ya no se puede decir verdades ni llamar a las cosas por su nombre so pena de ser descalificado por retrógado o vete a saber qué. Y ya se sabe, como más de uno ha desempolvado estos días: toda mentira repetida insistentemente acaba teniendo la fuerza de una verdad.
La verdad —y con ella, la verdad pública— ha dejado de ser importante, significativa. Y ahora nos extrañamos de que las personas voten —votemos— dejándose seducir por cantos de sirenas, que por la red naveguen todo tipo de infamias, calumnias, tergiversaciones…. Que la flojera cognitiva sea tanta, que nadie compruebe el origen de lo que se afirma.
Bien estuvo que, en su día, la razón moderna hiciera crisis, que la verdad única, esencialista y dogmática fuera destronada. Sin embargo, asumir que la verdad no es monolítica no tiene que implicar que sea solo constructo. Que tenga algo de construcción no implica que no tenga algo “en sí” o “por sí”. Que no sea fácil alcanzarla, delimitarla, pronunciarla no implica renunciar a su existencia.
Asumir la humildad de la razón, el que no puedo saber todo o que puedo errar en mi percepción o posición, no equivale a negar que exista, de algún modo, cierta verdad en sí, no solo construida y condicionada. Que la verdad pueda ser poliédrica, como señalan algunos, y nadie alcance a ver todos sus lados, no tiene por qué conllevar ese relativismo feroz que al final nos hace pensar que no hay por dónde agarrar nada.
Puede haber una evidencia —aunque esta se halle compartiendo destierro con la verdad— de aquello que es mi verdad y que coincide con lo que percibo como un bien para mí. Pero no desde una postura emotivista ni hedonista. Más bien refleja una profunda autenticidad de respeto del ser, de reconocimiento de lo que uno es, de lo que las cosas son. Lejos de una razón abstracta, sí; tanto como de un relativismo amorfo.
Extraño ese mundo en que uno podía confiar en la palabra de otro, en que se daban las manos y quedaban sellados los acuerdos. Me gusta la gente de palabra, que dice sí cuando es sí y no cuando es no. Y extraño tanto como anhelo una sociedad y una cultura de palabra, de verdad.
Natàlia Plá